Un alumno peculiar. Carlos Galán (2004)
Texto recogido en el libro “El hacedor de sueños”, publicado con motivo de las exposiciones homenaje a Enrique Gran. Centro Cultural Caja Cantabria, Santander, 2005. Palacio de Caja Cantabria, Santillana del Mar, Cantabria, 2005. 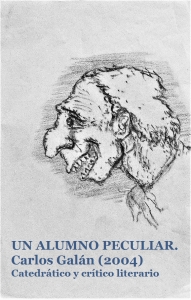 Centro de Estudios Lebaniegos (Iglesia de San Vicente), Potes, Cantabria, 2005.
Centro de Estudios Lebaniegos (Iglesia de San Vicente), Potes, Cantabria, 2005.
UN ALUMNO PECULIAR
Tenía Enrique Gran una personalidad rica y compleja dentro de una apariencia reservada y tímida que sin duda se transmitía a una pintura recia, trabajada, hecha de pinceladas vigorosas, hasta conseguir unos matices que nos llevaban a paisajes sugeridos de extraordinaria fuerza. Todo bien lejos de concesiones almibaradas y dulzonas, unos lienzos que impresionan tanto por la belleza como por una suerte de vida interior inquieta y tal vez atormentada, rica en matices.
Pero Enrique Gran era mucho más que sus lienzos. Era una persona desbordante de inquietudes y de afán por alcanzar una cultura que quizás se le había quedado un tanto a trasmano. Aportaré algún recuerdo personal que se remonta a la segunda mitad de los setenta y durante varios veranos académicos. Por entonces, en la programación de los cursos de español para extranjeros de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, figuraban unas clases teóricas de gramática española.
Tenían una gran aceptación por parte de los alumnos, deseosos de discernir las sutilezas de nuestra lengua sin quedarse en la epidermis de lo coloquial. Las de agosto estaban a cargo de un eminente, y entonces muy joven, profesor, José Manuel Blecua Perdices. Autor de un sólido manual de Gramática Española y ya profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, tenía rotundo éxito entre los estudiantes extranjeros. Hoy, pasados los años, es Académico de la Real Academia Española y, coyunturalmente, comisario de las celebraciones organizadas en España con ocasión del Centenario del Quijote.
Para asistir a esas clases acudía un curioso personaje: alto, fuerte, vestido con unos pantalones vaqueros y una cazadora también vaquera, ambos de buen corte, indumentaria que llamaba la atención entonces, todavía no del todo popularizada. Completaba su atuendo con una especie de zurrón colgado en bandolera y en el que llevaba algún libro, una pieza de fruta y tal vez el bañador, amante como era de la playa. Muy respetuoso, enemigo de transgredir normas, sabedor de que aquellas enseñanzas se destinaban a los extranjeros y no a los nativos, siempre se acercaba a la Dirección solicitando un permiso especial para seguir las clases del profesor Blecua, siempre desde la discreción de las últimas filas. Cualquiera hubiera sospechado que Enrique buscaba otros objetivos menos confesables. Vamos, que aquello era un pretexto para acercarse a las alumnas extranjeras y diseñar un romance veraniego, como hacían tantos otros jóvenes en esa época. Pero nada más lejos de sus propósitos. Y no es que no le gustaran esas muchachas europeas en la flor de la vida, que bien se le iluminaba la mirada. Pero su intención era aprender algo de nuestra lengua y rellenar lagunas que se le habían ido creando con el paso del tiempo. Y preguntaba al final de la clase y mantenía interesantes conversaciones con el profesor Blecua y con quien se terciara. A veces la tertulia se prolongaba en su estudio, al que nos llevaba y en el que descubríamos su auténtico mundo.
De las clases extendía su convivencia a almorzar o cenar en el comedor universitario, tanto con profesores como con alumnos. Para Enrique ese mes de agosto era como un vivir un ambiente universitario del que había carecido. Y disfrutaba plenamente durante las dos o tres semanas que duraba el ciclo gramatical. Ninguna otra enseñanza le interesaba, ni la historia, la literatura o el arte. Pero la lengua española era su clase preferida. Y en la convivencia con los estudiantes extranjeros se asomaba a otras culturas y otras costumbres. Luego dejó de asistir a esas clases, porque también el profesor Blecua las había abandonado. Lo veíamos por la playa cogiendo algas que le inspiraban formas originales. Cruzábamos nuestras conversaciones por El Sardinero, pausada, amistosamente, recordando tiempos pasados de los que conservaba un grato recuerdo, aunque nunca se animó a volver por unas clases que no eran las mismas. Hasta que volvimos a coincidir en su estudio, frente al mar, cuando cumplió el encargo que Eulalio Ferrer le habla hecho, un Quijote de realismo muy personal, que iría a engrosar el Museo Cervantino de Guanajuato, allá en México. Su obra le sobrevive y mantiene vivo su nombre en aquellas tierras, rodeada de otros quijotes y otros sanchos y alguna Dulcinea. Enrique se quedó aquí, de este lado, aunque por poco tiempo desgraciadamente.
Muy pronto dio el salto a ese otro mundo desde el que contemplará, con ojos risueños y una punta de ironía, cuanto sucede por aquí. Tal vez pintará otros cuadros en los que pondrá el acento adecuadamente, como aprendía del profesor Blecua.
Carlos Galán. Catedrático y crítico literario
Santander, 7 de diciembre de 2004
